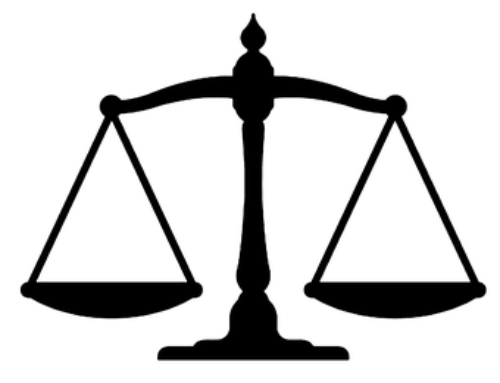En una cumbre celebrada en 2016 en Canadá, los presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama discutieron el término populista; para el mexicano, el populismo es un peligro que podría «destruir lo construido» y para el norteamericano es «una lucha por la justicia social».
Es otro ejemplo más que no hace sino ilustrar la curiosa ambigüedad que reviste el concepto y hasta qué grado esa ambigüedad depende de nuestro punto de vista. Es decir, por populismo cada uno entendemos lo que queremos. Y a poder ser, ya que el término es peyorativo, se lo imputamos a la ideología o partido político que no nos gusta.
En esta línea de crítica política, han sido cuestionados como «populistas» tanto partidos de derechas como de izquierdas: los primeros identificados con el sistema capitalista y el liderazgo y la superioridad de los Estados más fuertes (Estados Unidos, Alemania o Francia, por citar algunos), alineados contra la inmigración y en general contra aquellos agentes que no resulten demasiado productivos, mientras que los segundos apuestan por políticas desligadas del poder de los bancos y grandes corporaciones en favor del pueblo y en especial de las clases más desfavorecidas. Así que ya se ve: visiones políticas que no pueden ser más contrapuestas, designadas con un mismo término. Por otro lado, para añadir aún más confusión, a menudo se asocia la demagogia al concepto de populismo, y si bien es cierto que la primera casi siempre acompaña al segundo, no por eso debe pasar a formar parte de su definición.
Vamos a intentar arrojar un poco de luz al asunto con ayuda de José Montoya, experto en filosofía política de la Universidad de Valencia –y también mi padre. Según nos cuenta, el concepto de populismo deriva de pueblo y denomina en una de sus acepciones a la estrategia de las corrientes políticas que buscan el apoyo de las clases populares. Se trata de un concepto difícil de definir con exactitud, con el que se designan realidades diferentes. El uso del calificativo «populista» se hace habitualmente en contextos políticos y de manera peyorativa, sin que del término se desprenda por sí mismo una evidente identificación ideológica, sino estratégica.
No sería seguramente del todo descabellado conferir a desinencias ligadas con términos latinos (como “populus”) o griegos (como “demos”) un acento al menos insinuantemente devaluador (“popular”, “populista”, “demagógico”, etc.), como haciendo referencia a formaciones culturales de segundo grado, de orden distinto al de las denominaciones limpiamente técnicas y lógicas: como “científico”, “racional”, etc. Lo populista tiende, pues, a alinearse en el dominio de las opiniones comunes, de las creencias populares, más que en el de las competencias.
Muchos autores −en especial Ernesto Laclau, cuya aportación en este sentido ha sido inestimable− han indicado cómo esta teoría “populista” de la democracia liberal es incapaz, afectada como está por los juicios metodológicos del individualismo y el racionalismo, de comprender los problemas reales de la acción política: ciudadanía, comunidad, pluralismo, feminismo, etc., que para su correcta manipulación han de ser reformulados desde una perspectiva menos cargada dogmáticamente. Se trata de situar el proyecto de una democracia plural y radical sobre bases de encuentro más sólidas que las propuestas por la teoría liberal.
La tarea político-intelectual de nuestros días es sobrepasar el horizonte trazado por su falta de valentía, tanto en sus alabanzas como en sus condenas. El retorno del “pueblo” como una categoría política importante puede considerarse como una contribución a esa extensión de horizontes, porque ayuda a presentar otras categorías (tales como la de “clase”) por lo que realmente son: formas particulares y ocasionales de articular demandas, y no como el núcleo mismo a partir del cual pudiera explicarse la naturaleza misma de las demandas. Este ensanchamiento de los horizontes es una precondición para pensar las formas de la discusión política en la era del capitalismo globalizado: para reconceptualizar la autonomía de las demandas sociales y la lógica de la articulación.
Y POR CIERTO…
En el período de la última república romana, aparecieron una serie de líderes llamados populares (o factiō populārium, ‘partido o facción de los del pueblo’) que se oponían a la aristocracia tradicional conservadora y apostaban por el uso de las asambleas del pueblo para sacar adelante iniciativas populares destinadas a la mejor distribución de la tierra, el alivio de las deudas de los más pobres y la mayor participación democrática del grueso de la población. Entre sus líderes están varios de los Gracos, Publio Clodio Pulcro, Marco Livio Druso, Sulpicio Rufo, Catilina, Cayo Mario o Julio César.
Este grupo (factio) contó con la oposición acérrima del partido aristocrático de los optimates encabezado por Cicerón, que usó su poder político y su retórica para eliminar el poder político (y a veces la vida) de los líderes de los populares.